Estamos solos; y eso es lo peor
Estamos solos; y eso es lo peor
COMENTARIOS
ACERCA DE SOLTARSE DE LA MANO,
DE ALFREDO MARKO
A la memoria de Rafa Saavedra
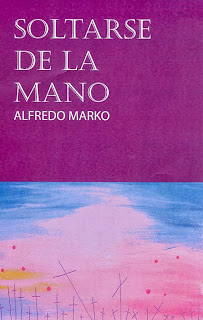 Nadie pudo explicar la
prosperidad del negocio de Juventino, en tiempos la tienda de abarrotes más
cercana a la casa de mis papás. Más que gruñón, don Juve era un resentido, de
aquellos que, en plena carestía, gozaba negándonos la leche o el pan a
sabiendas de que volver a casa con las manos vacías significaba poco menos que
el destierro. Puede que hubiera motivos. A Juanito, el primero de sus hijos, lo
había aplastado un camión de la Pepsi a las puertas del tendajo. Puede que
también nosotros tuviéramos razones para volver ahí a pesar de los corajes. Había
en la entrada una capilla, construida por el propio Juve en su época de
albañil. No era mal constructor; quitando las torrecillas y cruces bien podía
pasar por una casita de muñecas.
Nadie pudo explicar la
prosperidad del negocio de Juventino, en tiempos la tienda de abarrotes más
cercana a la casa de mis papás. Más que gruñón, don Juve era un resentido, de
aquellos que, en plena carestía, gozaba negándonos la leche o el pan a
sabiendas de que volver a casa con las manos vacías significaba poco menos que
el destierro. Puede que hubiera motivos. A Juanito, el primero de sus hijos, lo
había aplastado un camión de la Pepsi a las puertas del tendajo. Puede que
también nosotros tuviéramos razones para volver ahí a pesar de los corajes. Había
en la entrada una capilla, construida por el propio Juve en su época de
albañil. No era mal constructor; quitando las torrecillas y cruces bien podía
pasar por una casita de muñecas.
Apenas tuve conciencia pedí
a mi madre una razón. “Hay que poner una cruz o una capilla en el sitio donde
alguien muere de manera inesperada”. La explicación fue insuficiente, porque
para entonces yo ya sabía de algunos que habían fallecido en el mar, en el aire
o en los baños de la central camionera, como le pasó a mi tío. Y aunque de
entonces a esta parte he visto en calles y avenidas, en carreteras y caminos, a
orillas de ríos y lagos constancias de que al menos por un tiempo alguien fue
bien recordado, parece que la costumbre es en sí misma la rúbrica de una
imposibilidad. Qué rápido se llenarían los quirófanos con las cruces de quienes
pasaron por ahí confiando de más en su corazón. Y cuán amargo será no poder
dedicarle a un bienquerido más cenotafio que el del camposanto. Y a veces ni
eso.
Si me han seguido hasta
aquí, no piensen que divago. Me apego estrictamente al tema que hoy nos ocupa,
las siete historias que componen Soltarse
de la mano, el volumen de cuentos con que
Alfredo Marko culmina el proyecto “Cruz de la Calle”, que desarrolló con
apoyo del Conaculta y del ITCA como parte del Programa de Desarrollo Cultural
para la Juventud, y que le permitió recoger de las comunidades semiurbanas y
rurales un repertorio de testimonios para construir piezas narrativas que ya
han recibido la aclamación de la audiencia joven y madura durante las
presentaciones y lecturas de las versiones individuales de estos cuentos,
distribuidas en preparatorias locales.
Trabajo, pues, de
investigación y creación. De recreación si se quiere. En 2011, Alfredo Marko
emprendió el rescate de la memoria, recogiendo testimonios orales en ejidos y colonias
periféricas. Ahí donde veía una cruz, ya blanqueada ya vencida, se detenía a
indagar los pormenores de la tragedia. Es bien sabido que la gente es propensa
a la ficción. Y aquí debo hacer un paréntesis. Cuando algo ocurría en nuestro
barrio, policías y reporteros acudían a mi tía Veva. Era tan buena dando
pormenores de las discusiones previas a las balas o de la distancia que un
atropellado voló antes de caer al suelo, que aquellos preferían su testimonio
aun sabiendo que no había presenciado los hechos. Cierro paréntesis. Decía pues que la gente es
propensa a la ficción y que tal vez las versiones rescatadas disten tanto de la
realidad como los constructos finales. Todos podemos contar un cuento. Pero
hace falta un madurado oficio de escritor para producir piezas narrativas tan
sólidas como las que Alfredo Marko ha conseguido
aquí.
Variando los recursos
técnicos como el cambio de perspectiva, de voz o de lenguajes narrativos, Marko
nos cuenta en 63 páginas su propia versión de siete muertes: la del muchacho
universitario, consentido de propios y extraños, que en un flash premonitorio
se habla de tú con Cristo; el caso de una pareja abatida por una banda de
pistoleros, en cuyo hilvanado de pistas asoman sospechas y malquerencias que
apuntan a la dama, que apenas recibió una herida en el tobillo; la patética
historia del empleado de un hotel de paso que, por poner los ojos donde no debe,
la fantasía le juega una muy mala pasada; el hombre de edad tardía cuyo temor a
la inmovilidad lo hace emprender proyectos disparatados, que a la vez nos
revelan una verdad no dicha por los abuelos políticamente correctos; la
igualmente patética historia del muchacho que ve cómo se desvanece su chica ideal
cuando es su propia vida la que se diluye en medio de la carretera.
El libro abre con la historia
de un muchacho que no ha podido aliviarse del madrazo emocional que recibió al
no lograr impedir que su amigo fuera tragado por la corriente de un arroyo, al
grado de esconderse dentro de sí mismo para escuchar solamente el rumor del
agua. En este primer texto, “La existencia de las aguas profundas”, nos queda
bien claro que ni el narrador ni los personajes harán concesiones: la hiel está
ahí, como no podía ser de otro modo, para ser saboreada y escupida, pues si
algo queda flotando alrededor de una muerte injusta (y cuál no lo es), esto es
la rabia.
Rabia, precisamente, es lo
que define al texto que le da nombre al volumen. Es una niña la que, por ir en
pos de un globo fugitivo, suelta la mano guardiana antes de interponerse en la
ruta de un microbús. La muerte a veces trae prisa. “Soltarse de la mano” es a
mi juicio el mejor texto de este libro y quizá lo mejor que Alfredo Marko ha
escrito hasta hoy. Psicólogo de profesión, lector exigente, observador
perspicaz de sus congéneres, unas cuantas palabras le bastan para ubicar el
drama en una vivienda popular: hay una vitrina que comparten la vajilla y las
medicinas de la presión, ahí donde es imposible pasar sin testerear las
figurillas de cerámica o los luchadores con camisa del Corre, erguidos sobre
carpetitas de crochet. A lo largo del relato compartimos la congoja y la
frustración de sus moradoras, quienes además del luto deben cargar las consecuencias
de su reciente afición a apedrear microbuses usando, en vez de piedras, piezas
de repostería. “¿Tú crees que con galletas un día podremos romper un vidrio de
un microbús?”, le pregunta Gudelia, la abuela, a la madre, que responde: “No
sé. Pero son las mejores piedras que tenemos. Entiéndalo, suegra: antes que
locas estamos solas; y eso es peor”.
Puede que, como dijo el
poeta, los muertos queden muy solos. Pero más solas se quedan las ciudades
cuando se van quienes las han caminado y descrito. Sola se queda Tijuana, la
city de Rafa Saavedra, y muy sola, terriblemente sola se queda Ciudad Victoria
sin la pluma y la voz de su cronista, don Antonio Maldonado. Con las historias que
integran Soltarse de la mano, Alfredo
Marko ha entrado, sea que se lo haya propuesto o no, a ese grupo de escritores
que trasponen la mera ficción para arrancar trozos de su ciudad y ponerlos en
palabras. Sus páginas nos harán reconocer los barrios de La Peñita, la Mariano
Matamoros, andar por la vía del tren, la carretera Interejidal y Tamatán. Reconocer
ya su calma o su bullicio, sus arbolados paseos tanto como sus calles ojerosas
y el olor a suciedad.
Por si no ha quedado claro,
digo finalmente que celebro la aparición de este libro, la primera reunión de
cuentos de un autor tan reacio a los reflectores. Celebro igualmente que lo
haga con una colección que lanza una mirada crítica hacia nuestros modos de
convivir con la muerte, que hace recuerdo de los muertos ya burlándose, ya
ensalzándolos, pero rescata en cambio muchas dimensiones de los deudos, de
quienes se construyen pequeños mitos para aplacar la tristeza. Celebro, además,
que a lo largo de los textos se entreveren algunos rasgos de nuestra ciudad. Estas historias nos harán
recordar nuestros pasos por esos lugares, tal vez recordar las cruces, los
cenotafios, y repensar lo solos que nos quedamos cuando se van los amigos. Tal
como lo afirmaba Leonardo Favio, el cantautor preferido de Rafa Saavedra en su
modo retro: “la soledad es un amigo que no está”. Carajo, tiene Razón Alfredo
Marko: eso es ciertamente lo peor.
